Entradas anteriores de la serie: 1. Introducción – 2. Breve introducción a lo que el IPCC es y no es
“Si la ciencia selecciona hacia lo conservador, la academia selecciona hacia lo muy conservador.” (32)
A vueltas con la moderación científica
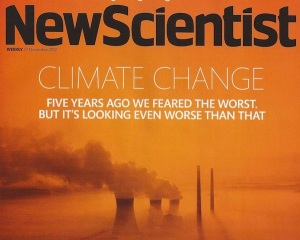
Portada de la revista New Scientist, noviembre de 2012: ‘Hace cinco años nos temíamos lo peor. Pero parece que es peor todavía.’
La ideología personal de un científico puede ser de derechas o de izquierdas, o del limbo, y así se distribuye el sentir político de esta comunidad en todas partes, más o menos como la población en general (33). Salvo en los Estados Unidos, donde el giro anticientífico de la derecha de las últimas décadas (34) ha provocado que el 94% se declare ‘liberal’ (35)[17]. Esto le viene de perlas al negacionismo organizado, que acusa entonces a los científicos – y por extensión a la ciencia practicada – de estar politizando la ciencia, tergiversando sus resultados.
Sin embargo, por lo menos en términos de ciencias ‘duras’, como la climatología en sentido físico, esta ideología no debe influir, y de hecho no influye, en los resultados de sus trabajos[18]. Dado que estos resultados se obtienen a través de una lógica que se apoya en principios fundamentales bien establecidos, y que además son replicables, cualquier polarización en este sentido resulta, más pronto que tarde, desenmascarada. Mucho más en un ámbito tan sometido a controversia como es la climatología.
En este punto es preciso añadir una dimensión adicional. Una cosa es el método científico, objetivo y replicable, y otra el proceso de avance científico, donde se manifiesta el inigualable poder de autocorrección de la ciencia con el tiempo. Es a lo largo de este proceso donde resulta sorprendente darse cuenta de que, en lo profesional, el científico adopta, de forma intrínseca, un comportamiento muy conservador, dando lugar a distintos sesgos, a menudo acumulativos.
La presión hacia la moderación es el resultado de una multiplicidad de vectores[19]. Unos son inherentes al propio método científico. Otros aplican individualmente a cada científico, bien íntimamente, bien en su faceta epistemológica. Otros, finalmente, condicionan los resultados del trabajo de grupo, singularmente en el establecimiento y emisión de consensos a la hora de integrar las incertidumbres y marcos de referencia presentes en los distintos trabajos. Habrá Vd. adivinado que me refiero al IPCC.
Veamos en primer lugar las causas de esta moderación, para examinar más adelante cómo se manifiesta de forma concreta en los informes del IPCC.
El efecto Barber: resistencia al descubrimiento
Una de estas causas está constituida por el que podemos denominar‘efecto Barber’, a saber, la paradoja subyacente a la resistencia al descubrimiento por parte de los científicos. ¿A que suena raro? ¿No desearían todos ‘descubrir’ algo oculto, bien sea un principio radicalmente nuevo, o algo que contradiga convincentemente una afirmación o dato considerado correcto hasta el momento? Quien consiguiera algo así se convertiría por mérito propio en candidato a Premio Nobel, a ser citado exhaustivamente por la investigación futura y sería susceptible de inmortalidad nominal. No es poco premio. Sin embargo, un trabajo publicado en Science en 1961 por el director del Centro para el Estudio del Conocimiento Experto de la Universidad de Cardiff, Bernard Barber, mostró cómo distintos vectores, personales y sociales, operan en sentido contrario (36). Por presión íntima, o por presión del entorno, el comportamiento profesional de un científico tiende, incluso de forma inconsciente, hacia la moderación (37).
Cuenta Barber cómo Svante Arrhenius, precisamente la primera persona que calculó el parámetro de sensibilidad climática del planeta, encontró fuerte oposición a su alrededor cuando, a finales del siglo XIX, cuestionó la irreductibilidad del átomo. Por aquél entonces nadie dudaba de que el átomo, como dice la propia palabra, era la partícula fundamental, y tomaron por loco a nuestro climatólogo de referencia – si bien es cierto que, pasado el tiempo, recibió el premio Nobel por ello (38).
También Max Plank, uno de los padres de la física cuántica, confesó haber experimentado esta resistencia en sí mismo cuando presentó su tesis doctoral en relación a nuevas aportaciones relativas a la segunda ley de la termodinámica. Nadie le hizo caso (39).
Vayamos un poco más allá con la ayuda de un magnífico ejemplo de cómo pueden fluir los acontecimientos en el proceso de avance científico. A principios del siglo pasado se idearon experimentos que debían conducir a la determinación de la carga del electrón. El primero de ellos, realizado por Robert A. Millikan (40), dio como resultado un valor que no pudo ser validado por estudios posteriores. Estaba mal, había un error. El motivo es que Millikan había empleado un valor incorrecto para la densidad del aire.
Estas cosas son normales en ciencia y forman parte del proceso de avance del conocimiento. Pero lo interesante es lo que fue ocurriendo después, cuando otros investigadores trataron de perseguir el mismo objetivo replicando el experimento o mediante experimentos alternativos con el fin de confirmar – o refutar – el valor de la carga del electrón que había establecido Millikan indiciariamente. Los resultados sucesivos desmentían el valor numérico anunciado por Milikan, pero con la característica de irse aproximando al que finalmente resultó ser el valor definitivo de una forma casi monotónica. Ninguno de los valores publicados pecó por exceso, ni presentó un resultado demasiado atípico respecto al anterior: los resultados iban difiriendo sólo levemente de los anteriores. Si alguien hubiera dado con el valor real, el que finalmente resultó incontrovertible, no lo publicó. Debió pensar que no podía ser, que tal vez habría un error en su procedimiento que no acertaba a encontrar. O simplemente creyó que sus adláteres censurarían su actitud “extrema”. Lo que acababa ocurriendo era que, de una forma más o menos consciente, el trabajo incurría en otros errores, de forma que el resultado seguía sin ser el correcto.
Nuevo efecto íntimo que podría estar operando. Puesto que, a fin de maximizar la objetividad, el científico debe ser a todas luces desapasionado y evitar el componente emocional, tendrá mucho cuidado en dar por bueno cualquier resultado que le produzca sensaciones emotivas, por ejemplo a la hora de prever una catástrofe mucho más severa o cercana que lo estimado hasta el momento. Si finalmente decido defender esa predicción entenderé que, a conclusiones extraordinarias, deberé aportar evidencia extraordinaria. Quien decidirá este plus voy a ser yo, y por tanto seré más exigente todavía. O bien, simplemente, me abstendré de publicar esos resultados. La cuestión central, que opera a modo de freno, es que existe una relación directa entre lo extremo de una afirmación y la pulsión escéptica de la comunidad científica.
[Por cierto que algun@s, a propósito, han efectuado un análisis de género, llegando a calificar el método científico, y su proceso académico asociado, de masculino: “duro, riguroso, racional, impersonal, masculino, competitivo y sin emociones” (41).]
Recompensa al gradualista
Ha sido también descrito, ya en nuestro terreno, el ‘efecto John Mercer’, que comentamos aquí en su día. Mercer advirtió en los años 60 que la singular configuración del hielo de la Antártida Occidental la convertía en muy sensible al incremento de temperatura, pudiendo provocar un aumento del nivel del mar de 4-6 m (42). Diez años más tarde tuvo la mala idea de relacionar la quema de combustibles fósiles con esa posibilidad (43).
Tamaño anatema para la época no solo le costó a Mercer la financiación para seguir investigando. También sintió la frialdad de sus colegas. Quienes consideraron alarmista ese hallazgo resultaban ser considerados más competentes (44), y eran recompensados con más fondos para su trabajo. Sin embargo, a día de hoy, casi cincuenta años después, resulta profundamente irónico que sus predicciones se hayan demostrado certeras: tanto, que la fusión de la Antártida (por lo menos una parte de la Occidental) sabemos que es ya irreversible debido precisamente a los mecanismos que Mercer identificó (45,46,47).
También perdió la financiación James Hansen[20] cuando tuvo la osadía de afirmar, en una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos en 1988, que la temperatura seguiría aumentando, y que los culpables principales eran los combustibles fósiles (48). Hansen, que ha teorizado sobre esta reticencia científica, cuenta cómo percibía que los colegas que en su día criticaban las conclusiones de Mercer, calificándolas de alarmistas, eran más celebrados por su entorno. Eran vistos como más razonables, más confiables (49). Hansen asegura que existe una presión sobre la comunidad científica del clima para que se exprese de forma conservadora (50). Nadie le ha desmentido formalmente.
La tendencia al gradualismo ejemplificada por los sucesores de Millikan podría estar operando también en distintos aspectos de las ciencias del clima, cuyos comunicadores desearían así situarse en una zona de confort, evitando así complicarse la vida. Estarían adoptando lo que se ha venido a denominar el ‘principio de la mínima sorpresa’. Por cierto que a este principio, y a la ‘navaja de Occam’[21], apelaban los geólogos cuando, en la primera mitad del siglo XX, debatían si la formación de los continentes era debida, o no, a los movimientos de las placas tectónicas – causa que era considerada inverosímil por muchos (51) – o a quienes defendían que la extinción de los dinosaurios no tenía nada que ver con el impacto de un meteorito[22] (52).
Reconocerse la reticencia
Hay por lo menos otra persona relevante del mundo climático que no sólo manifiesta haber observado esta reticencia en otros, sino que ha sido además capaz de reconocerla en sí mismo. Se trata del prestigioso economista australiano Ross Garnaut, a quien el gobierno encargó en 2007 la dirección de un informe que, al cabo, constituyó la base de la política climática de aquel país (53) – hoy en proceso de desmantelamiento por parte del gobierno conservador de Tony Abbot (54).
Cuenta Garnaut que, en los años 70, le fue encargado un informe sobre el futuro de la economía china. Efectivamente, la evolución de ese país se ha apoyado en los mecanismos que él había identificado. Él creyó en su momento que el crecimiento económico de ese país sería explosivo, como después sucedió. Sin embargo, no se atrevió a predecir tamaña evolución, lo que le llevó a moderar las previsiones que hizo públicas en su informe. El hecho de haber vivido en primera persona esta reticencia académica, le permite reconocerla ahora en otros ámbitos, como la climatología.
Sostiene Garnaut:
“No es el optimismo lo que es considerado antiacadémico, sino el hecho de situarse demasiado lejos de lo establecido. En cambio climático esta situación podría, en teoría, operar en ambos sentidos. Sin embargo, en circunstancias en las que la corriente dominante se ha ido desplazando de modo continuo hacia una mayor certeza de que el cambio climático inducido es sustancial y potencialmente dañino, y hacia previsiones de un daño más severo, el hecho de no estar demasiado lejos de la posición dominante ha sido asociado con una descripción insuficiente de los riesgos … Existe la posibilidad de que la reticencia académica, ampliada por los plazos de publicación excesivos, haya conducido a una descripción insuficiente de los riesgos.” (55)
Hay que evitar equivocarse en cualquier predicción. Pero si se decide correr algún riesgo, el científico interioriza que éste debe serlo por quedarse corto, nunca por excederse. Esto es causa de un sesgo acumulativo[23]. Por lo demás, el sesgo conservador aparece claramente al considerar que la posición estándar por defecto de un científico respecto a un tema es lo establecido.
En la “economía del prestigio” con la que opera la comunidad científica la reputación lo es todo (56). Así, como también señala el catedrático emérito de la Universidad de Arizona Guy McPherson, “si la ciencia selecciona hacia lo conservador, la academia selecciona hacia lo muy conservador.” (32)
Moraleja: no te pases. Si lo haces, sabes que estás corriendo un riesgo. En una carrera científica, tamañas osadías, si salen mal, pueden llevar al atrevido al ostracismo sin billete de vuelta. El mensaje que recibe e interioriza todo científico es que la moderación es un grado.
Los valores de la ciencia son por si mismos conservadores
El concepto clave que defienden Brysse, Oreskes, O’Reilly y Oppenheimer en el paper destacado en entradas anteriores[24] es que estos efectos son debidos a los propios valores inherentes a la ciencia, de los que los científicos son portadores. Así,
“Afirmamos que los valores científicos de racionalidad, templanza y autocontención favorecen que los científicos exijan niveles mayores de evidencia en defensa de conclusiones sorprendentes, dramáticas o alarmantes que en defensa de conclusiones que sean menos sorprendentes, menos dramáticas o menos alarmantes, o más consistentes con el status quo científico. La contención, en la comunidad científica, es una norma, y promueve que muchos científicos (ceteris paribus[25]con alguna excepción individual) sean más cautos que alarmistas, desapasionados en lugar de emocionales, comedidos en lugar de exagerados o excesivos y, por encima de todo, contenidos en lugar de espectaculares …” (57)
La comunidad científica es escéptica por naturaleza, y ejerce este escepticismo en todo momento. Bajar la guardia en esta actitud puede conducir al denominado error ‘Tipo 1’, al que se es especialmente alérgico y se le tiene un pánico visceral. Este tipo de error consiste en atribuir erróneamente un efecto a una causa determinada. Es considerado mucho peor que el error ‘Tipo 2’, a saber, omitir efectos que realmente ocurren, algo menos intolerable y algunas veces suavizado con la expresión de ‘oportunidad perdida’. Este marco explicaría la preferencia (y exclusividad) del IPCC por los modelos climáticos, en los que las causalidades están bien establecidas matemáticamente a partir de los principios físicos fundamentales.
La presión del negacionismo organizado
Desde luego es preciso tener también en cuenta la presión por parte del entorno negacionista que, con su inmisericorde acoso organizado – que alcanza hasta las amenazas de muerte entre otras innumerables tácticas (58,59) – crea un clima poco propicio a las afirmaciones contundentes, por mucho que el investigador de turno las vea claras. Según la teoría de la presión asimétrica (Asymmetric Scientific Challenge, ASC) el negacionismo influye de tal forma que el investigador en cuestión, intentando evitar acusaciones, se siente empujado a aportar un nivel de evidencia sobredimensionado, mucho mayor que el que sería objetivamente suficiente (60).
Así, los papers vienen henchidos de tantas advertencias y precauciones que sus conclusiones pierden fuerza expresiva, y ofrecen flancos débiles innecesarios por donde el negacionismo puede intentar objetar. Este efecto tiene lugar aún a sabiendas de que el negacionismo organizado no necesita motivos para expresarse, pues le basta con inventárselos. En todo caso este efecto va en la misma dirección en la que operan los valores de la comunidad científica: la moderación.
Aversión a la ambigüedad
Existe todavía un fenómeno adicional, previo al de la formación de consensos científicos. Se trata del proceso de obtención estimulada de información experta (expert elicitation). Así, en los años 90 fue desarrollado un método que se aplica a casos en los que los trabajos ofrecen resultados todavía no concluyentes en un amplio margen (incertidumbre[26] elevada), y nada indica, por lo menos aparentemente, o por el momento, que ninguno de ellos contenga errores. El método favorece al máximo la objetivación de las probabilidades expresadas por los principales expertos que, en esta circunstancia, pueden tener todavía carácter subjetivo (61) y pueden estar sometidos a sesgos bien conocidos.
Un caso típico se da en relación a los tipping points, a saber, aquellos valores, de temperatura o de otra variable, que conducen a una discontinuidad, a menudo catastrófica e irreversible, en un subsistema del sistema climático de la Tierra. Por ejemplo: ¿a partir de qué temperatura media de la Tierra se producirá la fusión irreversible de todo el hielo de Groenlandia?[27] (62) ¿A partir de qué momento se iniciará el proceso de detención irreversible de la corriente termohalina del Atlántico? (63) ¿Cuál será la contribución de las masas de hielo al nivel del mar? (64) ¿Cuál es la intensidad de la retroalimentación positiva de las emisiones resultantes de la descomposición del permafrost? (65). Hay uno más genérico:
“[Los expertos] asignan una probabilidad significativa a algunos de los sucesos arriba mencionados … Deducimos umbrales inferiores conservadores en relación a la probabilidad de que por lo menos uno de estos sucesos, de 16% para un cambio medio (2-4 ºC) de temperatura media global, y de 56% para un cambio elevado (superior a 4 ºC) en relación a los niveles del año 2000.” (66)[28]
Pero lo realmente preocupante es que ha sido demostrado que los resultados ofrecidos por estos estudios, por lo menos en el caso del cambio climático, tienden a infravalorar el riesgo de forma sistemática debido a un efecto de aversión a la ambigüedad exhibido por un número significativo de participantes. La conclusión es que:
“Es probable que tomar en consideración la ambigüedad de nuestro conocimiento conduzca a recomendar políticas de mitigación más fuertes que aquellas basadas en las herramientas convencionales de decisión probabilística [refs].” (67) [29]
Limitaciones del consenso científico
Hemos visto cómo 1) resistencia al descubrimiento; 2) normas y valores científicos; 3) economía del prestigio; 4) presión asimétrica originada en el negacionismo; y 5) expresión del conocimiento experto, constituyen niveles de lo que los sociólogos de la ciencia citados al principio proponen denominar como “errar por el lado menos dramático” (erring on the side of the least drama, ESLD).
Jeroen P. van der Sluijs, del departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto Copérnico de Utrecht, denomina modelo lineal de la interacción entre ciencia y política al modelo tecnocrático. En este marco, la incertidumbre científica es vista como una limitación temporal del conocimiento, cuya reducción se resuelve con más investigación, y cuyo objetivo último es su eliminación (68,69).
La limitación de esta aproximación sucesiva a la realidad reside en que no todas las incertidumbres pueden ser siempre expresadas cuantitativamente de manera formal, a través de cálculos (69). Además, un mayor conocimiento puede, en ocasiones, aumentar la incertidumbre, pues cualquier mecanismo adicional considerado aporta, por sí mismo, la suya propia (70). En algunos casos no es posible reducir la incertidumbre (a tiempo) por mucho empeño que se ponga en ello (71). La resistencia al descubrimiento, la reticencia científica y los demás efectos hasta aquí descritos tienen lugar en el marco de este modelo lineal.
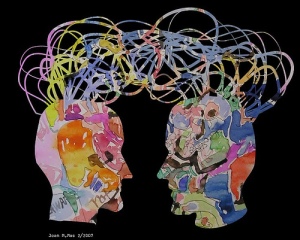 Una respuesta a las limitaciones de este modelo, cuando la incertidumbre no es pequeña en relación a sus consecuencias, pero es ya manejable, consiste en el establecimiento de consensos científicos. Es el denominado modelo de consenso (72). En el caso de las ciencias del clima, este consenso se sustancia en los informes del IPCC.
Una respuesta a las limitaciones de este modelo, cuando la incertidumbre no es pequeña en relación a sus consecuencias, pero es ya manejable, consiste en el establecimiento de consensos científicos. Es el denominado modelo de consenso (72). En el caso de las ciencias del clima, este consenso se sustancia en los informes del IPCC.
Así, una vez yo he hecho mis afirmaciones en mis trabajos, casi siempre en equipos a menudo muy numerosos, y éstas han sido revisadas por terceros, la comunidad científica del clima, a diferencia de todas las demás[30], ha aceptado un filtro adicional específico: un grupo de muy alto nivel, numeroso, examinará en detalle (una vez más) mis resultados, conclusiones, consideraciones y cautelas, las comparará con las de otros, intentará una homogeneización hasta donde sea posible, y deberá ponerse de acuerdo en unas conclusiones que integren y resuman toda la producción científica en mi especialidad: es el IPCC, cuyos informes se redactan por consenso.
En ese foro, contrariamente a lo que el negacionismo tiene interés en ventear, a saber, que se produce un sesgo hacia el alarmismo en una manifestación del conocido ‘pensamiento de grupo’[31] – para el que suponen a todo el mundo preso de un aquelarre alarmista – el consenso científico ejerce, por el contrario, una función de filtro.
Este modelo de consenso tiene dos problemas principales. Uno es la tendencia a eliminar o subrepresentar los trabajos con resultados atípicos, aquellos sobre los que no existe consenso suficiente (73), así como a evitar los fenómenos de baja probabilidad de ocurrencia (74). Ciertas incertidumbres estructurales resultan minimizadas, y procesos no del todo bien conocidos resultan omitidos (75). De esta forma se establece un ‘mínimo común denominador’, que se añade a la tendencia a la moderación apuntada. El otro es la tendencia al anclaje, es decir, a tomar como referencia válida la establecida en consensos anteriores, y evolucionar a partir de ella (76,77). ¿Podría estarse manifestando el mismo efecto que en ocasión del cálculo de la carga del electrón?
[Recordemos de pasada que el consenso científico tiene muy poco que ver con el concepto popular de consenso en tanto que acuerdo político. No se vota, no se transacciona. Lo que de hecho se consensua es que no existe objeción razonable a las aseveraciones que se realizan.]
En próximas entradas (no será pronto) veremos cómo aplica la conjunción de los elementos citados a los informes del IPCC, mostrando cómo pueden estar subestimando la gravedad del cambio climático de forma sistemática. Como ilustración para abrir boca veamos brevemente una muestra en relación al primer grupo de este último quinto informe.
Errar siempre por el mismo lado
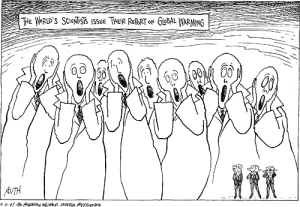 Uno de los parámetros clave del cambio climático es la sensibilidad climática, que se define popularmente como el aumento de la temperatura media de la Tierra a largo plazo que corresponde a una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera que sea el doble de la preindustrial (560 ppmv[32] vs. 280 ppmv). En el cuarto informe, de 2007, el IPCC estableció el valor de 3 ºC como mejor estimación, con un margen de incertidumbre de 2 a 4,5 ºC. En este último informe de 2013 se han examinado trabajos recientes que apuntan a sensibilidades superiores, y unos pocos, basados en períodos recientes muy cortos y calculados con modelos muy simples, que concluyen en sensibilidades de alrededor de 1,5 ºC.
Uno de los parámetros clave del cambio climático es la sensibilidad climática, que se define popularmente como el aumento de la temperatura media de la Tierra a largo plazo que corresponde a una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera que sea el doble de la preindustrial (560 ppmv[32] vs. 280 ppmv). En el cuarto informe, de 2007, el IPCC estableció el valor de 3 ºC como mejor estimación, con un margen de incertidumbre de 2 a 4,5 ºC. En este último informe de 2013 se han examinado trabajos recientes que apuntan a sensibilidades superiores, y unos pocos, basados en períodos recientes muy cortos y calculados con modelos muy simples, que concluyen en sensibilidades de alrededor de 1,5 ºC.
Pues bien. La elección del IPCC ha consistido en ampliar el margen de incertidumbre, convirtiéndolo en 1,5-4,5 ºC, y ha decidido ahora no pronunciarse sobre mejor estimación alguna. Ha dado pues credibilidad a posiciones minoritarias, pero sólo a las más moderadas, las menos dramáticas.
 Por su parte, el aumento del nivel del mar en 2100 anunciado en el 4º informe había quedado ya desfasado cuando fue publicado en 2007, pues no tenía en cuenta los efectos de fusión de las grandes masas de hielo de Groenlandia y la Antártida, capaces entre ambas de hacer subir el nivel del mar hasta 60 m a largo plazo si se fundieran enteras. Ahora ha aumentado levemente su predicción para 2100 al considerar cierta contribución por parte de Groenlandia. Pero no sólo ha descartado la posible contribución de la Antártida, que hoy sabemos ya determinante e irreversible, sino que ha desoido estudios, denominados semi-empíricos, que apuntan a aumentos significativamente mayores (78). En este caso no ha otorgado credibilidad suficiente a estos últimos.
Por su parte, el aumento del nivel del mar en 2100 anunciado en el 4º informe había quedado ya desfasado cuando fue publicado en 2007, pues no tenía en cuenta los efectos de fusión de las grandes masas de hielo de Groenlandia y la Antártida, capaces entre ambas de hacer subir el nivel del mar hasta 60 m a largo plazo si se fundieran enteras. Ahora ha aumentado levemente su predicción para 2100 al considerar cierta contribución por parte de Groenlandia. Pero no sólo ha descartado la posible contribución de la Antártida, que hoy sabemos ya determinante e irreversible, sino que ha desoido estudios, denominados semi-empíricos, que apuntan a aumentos significativamente mayores (78). En este caso no ha otorgado credibilidad suficiente a estos últimos.
Se da el caso de que hoy, sólo seis meses después, se ha podido ya desmentir esa recuperada zona inferior de incertidumbre de la sensibilidad climática. Si esos trabajos con resultados atípicos hubieran tenido en cuenta la diferente distribución de las emisiones de aerosoles en ambos hemisferios, éstos hubieran sido más acordes con los valores ya establecidos (79). Por otra parte, también sabemos hoy que la contribución de sólo siete glaciares de la Antártida examinados, que se están fundiendo irremisiblemente, nos lleva a aumentos irreversibles del nivel del mar que, a largo plazo, suponen un mínimo de 12 metros de aumento (80). Todo ello sin contar con que los últimos trabajos confirman que Groenlandia es mucho más vulnerable que lo manifestado por el IPCC y que su contribución al nivel del mar es más significativa que la de la Antártida, por lo menos de cara al siglo XXI (81,82,83).
También veremos cómo el aumento de temperatura previsible en 2100, de proseguir con el business as usual, no es de 3,8 ºC como podría parecer en base a una lectura rápida del informe o de sus resúmenes. Es mucho más cercano, o superior, a 6 ºC, una vez descontado el efecto del cambio de referencia[33] y añadidos lazos de retroalimentación no considerados, como el efecto del sulfuro de dimetilo marino y la degradación del permafrost.
Errar por el costado menos dramático nos hace un flaco favor, porque impide el establecimiento de políticas de mitigación más exigentes. Tampoco nos permite prepararnos para situaciones peores a las formalmente anunciadas, pues todo ello opera en el sentido contrario al principio de precaución.
Nota final
Mucho cuidado cuando el negacionismo esgrime el modelo de consenso como una forma de desacreditar las conclusiones del IPCC, acogiéndose al hecho de que las posiciones divergentes o atípicas son excluidas o a que se trata de argumentos de autoridad. Se refieren a las suyas. Esas posiciones no son excluidas por ser divergentes, sino porque son demostrablemente erróneas. Y no son erróneas porque un consenso lo haya así decidido. Son erróneas por motivos lógicos y/o metodológicos. Son, sencillamente, falsas.
Si por algún costado yerra el IPCC, según las consideraciones de Brysse et al, y otras aquí descritas, es por el costado menos dramático.
Entradas relacionadas
¿Escépticos? ¿O negacionistas?
Cambio climático: ¿cuánto es demasiado? – La moderación científica
Examinar referencias
Notas
La moderación científica fue tratada en este blog hace algún tiempo, pero con mucho menor detalle y soporte documental
[17] Recordemos que, mientras en Europa un ‘liberal’ es de derechas, pues el término se sobreentiende en términos económicos, en los Estados Unidos se denomina ‘liberales’ a los simpatizantes del partido demócrata, de tendencia socialdemócrata light. La gente de derechas es allí un conservador (‘conservative’)
[18] Cosa muy distinta tiene lugar en el Grupo III del IPCC, donde predominan las ciencias sociales, en particular la economía, y donde la consideración de los modelos originados en la economía neoclásica (capitalista) es ubicua. De modo que si en el IPCC hay alguna polarización, ésta se manifiesta hacia la derecha, y no al contrario.
[19] Las limitaciones de presupuesto ejercen también una presión hacia la moderación. Por ejemplo, la unidad del clima del Servicio Catalán de Meteorología emplea, para sus proyecciones climáticas regionales, los tres escenarios centrales del IPCC, que no tienen por qué ser los más previsibles y desde luego ninguno de ellos corresponde a la trayectoria de emisiones actual. Si el presupuesto se redujera ¿qué escenario elegirían? Probablemente el central.
[20] Jefe de climatología de la NASA
[21] Principio que prima la simplicidad explicativa de un fenómeno sin merma de generalidad
[22] Por el contrario, algunos han intentado demostrar que los cambios climáticos vertiginosos que tuvieron lugar hace 12800 años fueron debidos a impactos procedentes del exterior (84), cosa que ha sido pronto descartada (85)
[23] El caso del terremoto de 2012 en el norte de Italia, que había sido descartado por los sismólogos, es paradigmático a este respecto
[24] Keynyn Brysse et al (2013) – Climate change prediction: Erring on the side of least drama? – Global Environmental Change 23:327–337 doi:10.1016/j.gloenvcha.2012.10.008 (ver referencias)
[26] Ruego al lector tenga en cuenta la sustantiva diferencia entre el preciso concepto de incertidumbre científica con el más laxo de incertidumbre popular, o económica
[27] Que llevaría a un incremento del nivel del mar de 7 metros
[28] Que la probabilidad de que se haya superado por lo menos un umbral de estabilidad antes de que la temperatura media haya aumentado 4 ºC sea superior al 50% puede parecer intolerable para quienes tienen en mente cómo sería un mundo cuatro grados más caliente que la era preindustrial (vea aquí cómo sería con sólo +2 ºC). Recordemos además que esta situación no es más que el inicio del desencadenamiento de los demás umbrales.
[29] No tendría que ser necesario haber llegado hasta aquí para aplicar el principio de precaución, pero este concepto ha perdido toda utilidad práctica una vez ha sido cooptado y abducido por la economía, que lo diluye subsumiéndolo en sus análisis coste-beneficio.
[30] Con la notable excepción de los biólogos en relación a la biodiversidad, reunidos en el IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)
[31] Este sesgo es bien conocido en economía, y se ha mencionado como el efecto que impidió prever el crash financiero de 2008.
[32] Partes por millón, en volumen
[33] De forma sorprendente, y reducido a una nota al pie del resumen, este quinto informe ha cambiado la referencia de sus proyecciones desde la preindustrial, empleada hasta ahora, a la del promedio 1986–2005. De modo que sólo por este concepto habría que añadir 0,61 ºC (86)
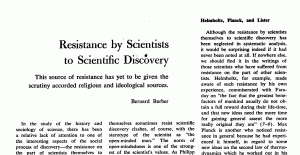
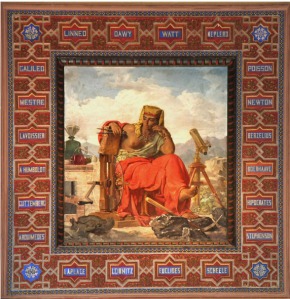

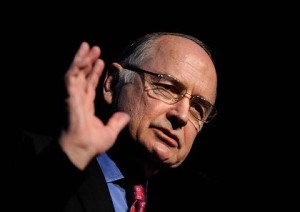
Magnífico análisis. Muchas gracias por iluminarnos.
Un abrazo.
Me gustaMe gusta
Gracias a ti por apreciarlo así. Un abrazo.
Me gustaMe gusta
Una vez más excelente ensayo y creo que es perfectamente aplicable a otros menesteres; por ejemplo, yo en la universidad como que lo presentía pero no sabía exactamente que ocurría, era una especie de «Espíritu académico» que si quería yo dar alguna opinión no les bastaba la esencia de los conceptos o su propia experiencia, había que estructurar meticulosamente y evidenciar rigurosamente en experimentos perfectamente repetibles.
Como parte de la formación de un científico está bien un «sano rigor» en la investigación, pero en casos especialmente urgentes como el cambio climático habrá que hacer algo más que esperar más pruebas (como bien dices confirmar esa incertidumbre). Ese algo más lo tengo un tanto conceptualizado en los modelos de ordenador, cada vez más refinados y hasta que el IPCC no reconozca la esencia y/o tendencia de la situación y diga que ya tiene suficiente material / experiencia para hacer pronósticos más arriesgados no va a cumplir con su propósito.
Me gustaMe gusta
Ferran: Tu trabajo es extraordinario. Sufrimos quienes lo seguimos cuando te demoras tanto entre un artículo y el siguiente.
Queda entendido que tienes que «trabajar para vivir» y eso no lo consigue el blog justamente :-) pero, siempre que puedas, haz tu tarea porque es mucho más importante de lo que piensas.
Me gustaMe gusta
Yo también sufro un poco cuando me demoro demasiado. Gracias por tu proximidad.
Me gustaMe gusta